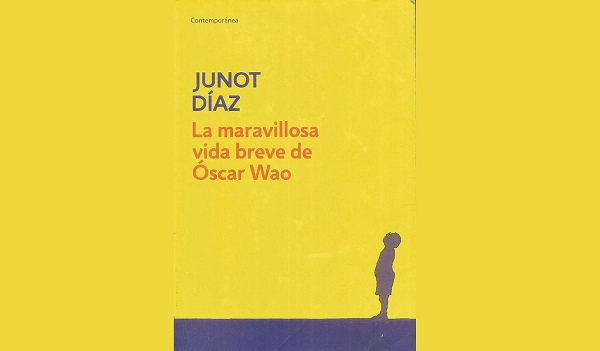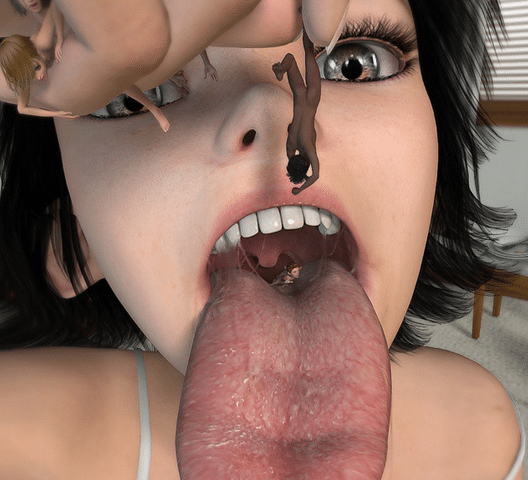Ariana Harwicz: “los temas no son lo que más me interesa”
“Siempre que me hablan de la temática de mis libros –la maternidad, el erotismo, la infidelidad, la locura, la familia– pienso que ese es el aspecto menos interesante de la obra, de la política de la obra. Por supuesto que los temas están ahí, no es que mis novelas traten sobre extraterrestres, la Primera Guerra Mundial o la lepra, pero no tengo mucho que decir sobre eso. (…)
Cada lector lee como quiere, por supuesto, pero los temas no son lo que más me interesa, lo que me interesa es precisamente lo que vos decís: el espacio en el que se puede desplegar una retórica”, responde la escritora argentina Ariana Harwicz al ser consultada por las búsquedas estéticas en su literatura.
Harwicz ha publicado cuatro novelas: Matate, amor (2012), La débil mental (2014), Precoz (2015), y Degenerado (2019); además del libro de conversaciones sobre traducción Desertar (2020), en co-autoría con Mikaël Gómez Guthart. Sus textos han llamado la atención de los medios masivos, los premios de prestigio, y las traducciones internacionales.
Asimismo, en las plataformas virtuales, sus intervenciones causan cierto revuelo; por ejemplo, Twitter la bloqueó al escribir el título de su primera novela: los algoritmos lo leyeron como una incitación al suicidio.
Censura kafkiana y promovida por una red que, por cierto, basa sus méritos en la instigación de sus usuarios a la queja estéril y las polémicas sinsentido.
Dice Harwicz: “Yo también estoy en Twitter y muchas veces no sé qué hacer al respecto. Porque sé que estoy hablando desde la voz del enemigo. Estoy denunciando la violencia, la injusticia, etcétera, pero desde la sintaxis y los canales del enemigo”.
En su cuenta, la autora reflexiona sobre el acto mismo de escritura, revisa a George Carlin y descubre su prognosis en la corrección política del habla, cita la ética creativa de Marguerite Duras, y enfatiza en la, hoy borroneada a través del pinkwashing, rebeldía de George Sand.
El lugar común que han adoptado los medios de comunicación y artículos académicos para los libros de Ariana Harwicz es la categorización de sus tres primeras novelas como una trilogía, en tanto las tres están narradas desde voces femeninas en primera persona, con la desintegración de la familia tradicional como catalizador dramático.
Mientras que el cuarto, Degenerado, sería un ejercicio contestatario que buscaría incomodar al lector a través del rechazo y empatía, simultáneos e involuntarios, hacia un protagonista –también narrador en primera persona– acusado de pedófilo y juzgado por la masa.
Aunque estas categorías –la trilogía por un lado, y el bicho raro por el otro– resultan útiles para darle consistencia a textos que se resisten de manera constante a la clasificación (ya veremos por qué), también cristalizan demasiado rápido un trabajo que en este momento está activo, un proyecto literario que está aún en construcción, una escritura viva.
Si aspirar a un consenso en el arte es absurdo, intentar hacerlo con un obra que está en movimiento, circulando, generando lecturas y reacciones, resulta aún más nocivo.
En este sentido, las intervenciones públicas de Ariana Harwicz, su preocupación sobre las poéticas y políticas de otros autores, parecen querer leerse como pistas inconscientes, puestas ahí para entrar a resolver su obra, señales de ruta hacia un desvío de estos lugares comunes.
Escribir es un combate por el propio destino. Todo destino consiste en negar o asumir lo que nos sucede. La literatura de los personajes inocentes, victimas, es una escritura totalitaria porque sustrae la voluntad del personaje y solo piensa en el lector. Imre Kertész.
— Ariana Harwicz (@ArianaHar) April 8, 2021
“Él sale de la ducha pálido y desnudo. La tiene parada y está triste. No tengo ganas de hacer nada, dice, ni de ver tele. Yo le hago fuck you con mi dedo más desgarbado y me voy afuera, detrás del ventanal recién repuesto, dejando al bebé sentado frente al fuego. Al mirarlos tengo la misma sensación de la araña al ser tocada por el agua. Los observo muerta de frío. Mi marido busca una toalla, la apoya sobre el sillón, se sienta arriba y se deja secar. De a poco se le va bajando y la piel se le vuelve naranja. El bebé trata de levantarse sosteniéndose del aire y cae una y otra vez sobre el pañal. Los miro ahora pegando la cara al vidrio, mi aliento los borra, los elimina de mi vida”.La débil mental se enfoca en una relación madre-hija, su amor y amores, y las pasiones que las envuelven:
“Sobre la ruta nos desaguamos, una primera vez sobre el asiento de pana y una segunda sobre el volante. Mamá sobre su blusa azul de botoncitos blancos. Yo sobre mis largas piernas. Cubierta de mis propios desechos tuve la agradable sensación de que ese traje me iba de maravilla. Nos desnudamos en la banquina enredándonos el short en los tacos. Ahí quedan en la parte trasera nuestros corpiños, en el asfalto nuestros estómagos. Seguimos viaje con la ventanilla abierta y rodetes. Apestamos sobre las líneas blancas, sin pañuelos ni lápiz labial, pero reímos por primera vez en tanto tiempo. Nunca lo hacíamos, no es nuestro estilo, ir a 200 kilómetros y reír. Querer vivir y reír de nuevo. Entramos corriendo, dos adolescentes con la piel pegajosa y nos bañamos”.
Precoz, en una primera lectura, se siente como una síntesis de las dos anteriores. Seguimos a una madre y su hijo adolescente, y su relación de dependencia extrema, cercana al incesto:
“Me asusta despertarme un sábado por la noche y tener a mi hijo encima, dónde están los chicos de tu edad, qué hacen, de qué se ríen los chicos de tu edad, dónde salen, hacen cola en el boliche con pista de madera y bolas de colores, se quedan tocándose detrás de la colina, cómo hablan, con qué se visten, qué marca de cigarros fuman. Ya se le aparecen sarpullidos, ya llegaron las poluciones, pueden tener un ciclomotor, a qué hora les hacen volver sus progenitores. En la puerta de entrada su auto de techo transparente con las luces altas. El foco sobre musarañas que se mordisquean. Me lo saco y queda doblado en la silla. Me paro con calambres pero al salir el auto sale proyectado de la granja. Dentro de mí todo oscurece de tal forma que los pinos son listones apaleándose”.
Degenerado, finalmente, tiene un protagonista masculino que observa y reflexiona sobre cómo la sociedad ha optado por condenarlo, según él, de manera injusta:
“Fuga tras fuga, yo no estoy con los castigados. No aparezco en la lista de excomulgados. Nada más lejos que declararles mi afecto a las víctimas, ellas ya tienen de sobra. Son las víctimas las únicas que no son abandonadas, a las únicas a las que escucha este siglo, a condición de que sean víctimas ideales. De que sean sus víctimas. El sistema las designa y nosotros compramos. El mercado nos las muestra y nosotros prendemos velitas. Aplastar a todos. Que vengan a tragarse mis últimas chispas, el goteo es pobre y ácido, pero queda. Que venga la caballeriza de Estados Unidos a atacar en la polvareda sucia y calurosa, que venga el ejército de los cuerpos colgados. Joukov imitando los gestos de Stalin. Stalin se cruza de manos, Joukov se cruza de manos. Ahora estoy pensando en el mítico viaje de regreso de Giverny únicamente desesperado de amor, cualquier reo tiene algún momento legendario al que volver antes de la detonación”.
Se trata de una prosa de constante sonoridad, con una musicalidad que guía un relato de imágenes potentes, a veces simbólicas, a veces descarnadas en su literalidad, que construyen atmósferas y reflejan el fluir de una conciencia, que eluden de manera permanente formar parte de una organización aristotélica de conflicto central.
No es que este último no exista, en todo caso, sino que sus narradoras y narrador piensan y expresan con dispersión, saltando de descripciones a reflexiones a comparaciones a elipsis a recuerdos a fantasías e incluso a las voces de otros.
La estructura que propone Harwicz ayuda a reforzar este estilo: capítulos que son párrafos cortos en su mayoría, concentrados en esta prosa poética en la que se conjugan paradojalmente un fraseo balbuceante, animalesco, lleno de puntos seguidos, comas, palabras solitarias y oraciones cortas, con una importante sobrecarga barroca, rica en tensión de significados.
Sin embargo, aunque este tipo de escritura más o menos se repite en las cuatro novelas, y aunque las historias y sus temáticas asociadas parezcan tener una base similar, los efectos producidos por cada una de ellas son diferentes entre sí.
Hasta aquí, se podría afirmar que la introspección de Harwicz en relación a su obra es consistente con el texto final, un experimento exitoso de despliegue retórico.
Tomando un desvío hacia el cine (la visualidad de su prosa nos permite hacer esto sin culpa), este ejercicio literario se asemeja a la agitación formal de la Nueva Ola Francesa, en la que los argumentos, las tramas, no eran más que excusas para ensanchar la capacidad expresiva de la imagen audiovisual.
Tal como este cine antiliterario, describe Román Gubern, “pulveriza la cohesión narrativa espacio-temporal que el cine había heredado de la gran tradición novelística (desde Flaubert a Thomas Mann), convirtiendo sus películas en simples sucesiones de ‘momentos’, momentos privilegiados o momentos ingeniosos, que articulan su narrativa (¿o habría que escribir antinarrativa?)”, la escritura de Harwicz se asienta en una ruptura similar, no siempre para la diégesis de la obra, pero sí para la impresión del lector/a.
Lo que se rompe, creo posible afirmar, en la escritura de Ariana Harwicz, es la razón de sus protagonistas; y, a modo de transferencia provocada por la elección del monólogo como forma dominante, también la del lector.
Matate, amor y La débil mental: la razón dislocada
En Matate, amor, esta ruptura está dada por la figuración del rol de madre por parte de la narradora.
Aunque la novela comienza con el bebé a la edad de seis meses y se extiende hasta que cumple los dos años, durante todo ese tránsito la voz de la protagonista se siente enclaustrada en una especie de puerperio eterno, un estado parturiento que, por más peripecias que atraviese –la muerte de su suegro, el affaire sexual con un vecino, la breve internación en una “casa de reposo”, los encuentros con una naturaleza desatada–, en realidad nunca acaba:
“Colores estridentes, música, todo lo que dicen que es de festejo estaba ahí. Mi pichoncito ya tiene dos años y en mi mente sigo pujando, que ahí viene, que ya está, que ya se le ve la cabecita. Para soplar mi esposo se puso detrás de mí y varias cámaras, apunten. Allí estuvimos para la eternidad de la foto, estampados, amurallados”.
Esta disociación es constante durante el relato, y los párrafos de líneas densas potencian esa sensación, la de una mente que divaga dentro de su propia lógica, un ir y venir entre el raciocinio humano y un caos primigenio:
“Uso su mano dormida para tocarme, no me mira, sueña. Usa mi mano muerta para tocarse, no lo miro, duermo. En cuartos separados. En colchones separados. Hay una falla. No estamos hechos para ser uno. A nadie le gusta ser siamés, que se pegoteen los órganos. Sonríe mientras sueña. Yo no lo hago sonreír. Lo puteo. Lo golpeo con el puño cerrado al hombro, a la cara. Se satura de mí y viceversa. Nos empalagamos pero seguimos. Le hago fuck you ni bien me levanto. Buen día, ¿qué querés de desayunar? Mi dedo estirado en su cara. Le rompería los dientes”.
No es casual, en este sentido, la ambientación en la que Harwicz decide desarrollar la historia: “el decorado de una casa entre decadente y familiar”, ubicada en la zona rural de un país desconocido para la protagonista, cercana a una plantación de viñedos, a la carretera, con vecinos a lo lejos y bosques de verde espeso en los alrededores:
“Desde acá disfruto del horizonte que se abre al final del campo con sus fardos redondos de heno, o será que tengo vista de lince. Puedo ver no solo la sombra de los árboles, su retrato, también los parásitos que se pegan a los troncos. Puedo ver bajo tierra eso que vive cuando nosotros dormimos. A esta hora en el río pasan vacas flotando con las patas duras hacia arriba, sorprendidas por la corriente en el momento de beber”.
Son pocos los párrafos en los que no se cuelan estas manifestaciones de naturaleza indómita, los sonidos de aves, gruñidos en la noche, insectos arrastrándose, tierra agujereada por topos, un ciervo que observa, el cielo abierto y las ráfagas de viento:
“Después me controlo, me hago un sándwich y me quedo frente a la tele. Pero enseguida el ajjj ajjj de un búho, ese sonido genital, involuntario y erótico me aterra. Apago la tele. Imagino a los animales en una orgía, un ciervo, una rata y un jabalí. Me río, pero inmediatamente me da miedo esa mezcolanza de bicharracos. Esas patas, alas, colas y escamas enganchadas en una carrera de placer. ¿Cómo eyaculará un jabalí?”.
Estos elementos resuenan como ecos de la violencia latente dentro de la protagonista, de su percepción alterada de la realidad y los vínculos que la conforman. Más que un juego de espejos entre personaje y ambiente, se trata de una disolución de los límites que los separan, una sola conciencia trenzada con el mundo salvaje que la rodea:
“Me lo até al cuerpo y fuimos un canguro con su cría trotando a lo largo del predio con espinas, abejas y flores silvestres. Corrimos sobre los montones de tierra que los intrusos subterráneos, ya instalados estaban dejando por mi parque. Andaba sobre un gran depósito de cientos, miles de lombrices. Salté con mi cangurito para aplastarlas (…) Un instante después lo perdí de vista, corrí con los brazos. Algo dije. Escuché un disparo y di vuelta la cabeza con la misma intriga cándida de los bambis (…) Le di de probar el agua empantanada del estanque. De comer los pétalos de las flores más coloridas y perfumadas. De morder las hojas para beber la savia. Imitamos los sonidos de los animales y fuimos parte de ellos. Nos respondieron las aves diurnas y nocturnas y hubo ese grito sereno que se torna fúnebre a la mitad del sonido”.
A modo de contrapunto, llaman la atención los leves atisbos de arte (¿humanidad, civilización?) que destellan a ratos en el transcurso de la novela. Como si la conciencia humana batallara contra esta disociación, como si no aguantara tanta evocación primigenia, la protagonista se esfuerza por rememorar cierta época perdida, un periodo de formación estética que ha sido bruscamente interrumpido.
Desde la autoimposición de la protagonista de leer (“Y soy una mujer que se dejó estar y tiene caries y ya no lee. Leé, idiota, me digo, leéte una frase de corrido”), pasando por las referencias a pintores (“Me gustaría tener de vecinos a Egon Schiele, Lucien Freud y Francis Bacon así mi hijo podría crecer y desarrollarse intelectualmente viendo que el mundo al que lo traje es algo más interesante que este abrir las lumbreras desde donde no se ve”), hasta el gesto metaliterario de evaluar la posibilidad de escribir (“Me quedo encerrada en el auto con los vidrios empañados, subo el volumen, saco el pie del embrague. ‘Mrs. Dalloway es una novela sobre el tiempo y la interconectividad de la existencia humana’, hace cuánto que no escuchaba ese léxico, interconectividad (…) Hablan de Septimus, el personaje héroe de guerra traumatizado que también daba batalla contra la depresión maníaca y la locura y que sí se tiró por la ventana, en la novela. Pienso en los efectos paliativos que podría tener sobre mi vida escribir o tirarme de una ventana”).
Sin embargo, estos atisbos no son más que eso: atisbos. El grueso de Matate, amor es el paseo al borde del precipicio, la constante exposición de formas en las que la protagonista se descompone y recompone como sujeto causante y expuesto a diferentes niveles de violencia.
La segunda novela de Harwicz, La débil mental, aunque similar en estructura, se aproxima a este proceso desde la ingenuidad.


En su aspecto más lineal, no obstante, se trata del coming of age de la hija-narradora-protagonista, enfrentada a la desilusión amorosa-sexual, al fracaso laboral, a sus propios pensamientos torpes y a la energía inexorable de la madre, asfixiante intento de tutora-amiga-figura-de-autoridad:
“Mamá fuma mientras absorbe los fideos, el pancito sin morder en la mano como los viejos. Nacemos para masticar rencor, en estos momentos quiero ver llegar el fin del mundo, suspira, quizás ahí esté la clave, que venga el cataclismo y todo vuelva a empezar”.
La compleja relación entre madre-hija se transforma en alianza contra lo masculino en el transcurso de la novela, llevándolas incluso a cometer un crimen, una venganza planificada, y darse a la fuga en una escapada cinematográfica que amenaza con no detenerse jamás:
“Vamos arrasando con todo, los golpes en las ventanillas y el techo, hasta que somos frenadas por una gran esfera de ramas entrelazadas y el auto se echa hacia atrás y hacia adelante y queda incrustado en el enjambre. Zumbidos. Pío pío. Mamá sale en cuatro patas y se corta la cara en dos con las astillas. Yo me arrastro, me revuelco, las marcas de los zarpazos. Estamos enteras y ensangrentadas. Que explote todo, destruirlo todo, dice mamá y todavía quiere más”.
Esta secuencia completamente cinética, no obstante, ocurre hacia el final del libro, luego de haber acumulado tensión dramática mediante las divagaciones dispersas, a ratos traumáticas, y recuerdos de infancia de la protagonista.
En este sentido, aunque también posee elementos de la disociación mental-racional-espacio-temporal que domina la novela anterior, aquí nos enfrentamos a una narradora cuyo proceso cognitivo es más bien lánguido (de ahí el título), con una voz que no nos asedia con las imágenes alteradas de Matate, amor, sino que deambula sin estructura fija.
Los párrafos comienzan en un lugar y terminan en otro por completo diferente; entremedio hay vacíos, cráteres, el interior de la protagonista se presenta agujereado y sin el imperativo de llenar esos espacios, no se toma la molestia de llevarnos con ella en su línea de pensamiento, ni tampoco de ponerle un límite a la subjetividad de la madre, que irrumpe en la suya formando una amalgama de la que es difícil saber dónde comienza una y termina la otra.
El golpe de movimiento al final de la novela se siente tan intenso por lo mismo. El crimen ejecutado por ambas parece más un síntoma de la absorción por completo por parte de la madre que una decisión autónoma de la protagonista; la caldera de impulsos que es la madre encuentra su fuga a través del cuerpo de la hija.
Siguiendo con las comparaciones cinematográficas, esta construcción de secuencias de predominante inacción con un final en el que se desata la energía acumulada a lo largo de la obra se asemeja a lo que el guionista Paul Schrader ha llamado “estilo trascendental”, un tipo de cine que opta por liberarse de la la agresiva narrativa tradicional de las imágenes en movimiento y privilegiar un encadenamiento hecho de momentos de respiro capaces de conectar sutil pero profundamente con el espectador (como en el cine de Carl Theodor Dreyer, Yasujiro Ozu, Andrei Tarkovski, entre otros).
Aunque el concepto de Schrader tiene ciertas implicancias teológicas, creo posible homologar su idea de escritura cinematográfica no-invasiva con el estilo que Harwicz ha impreso en esta novela.
La relación entre el lector y La débil mental se une y desune tal como la madre de la protagonista se le pega y despega del cuerpo y pensamiento, es una narración cuyo núcleo está en la incertidumbre:
“Acabo de soñarlo a punto de escapar en un furgón. Encontré la clave. Aleluya. Despertáte. Ya no necesitamos del Apocalipsis, hay algo todavía mejor. Dejá de zamarrearme, te voy a matar, mamá. Bueno, bueno, pero levantáte, te hiervo agua, nos unto algo y te cuento. Qué hora es. No hay hora cuando hay iluminación. Pero qué decís, dios, llévensela. Arriba. El tiempo no existe después del sueño”.
Contrastemos estas lecturas, entonces, con nuestras preguntas iniciales. En este tipo de novelas, con este nivel de tratamiento estético, ¿importan realmente los temas, la trama, el argumento?
La respuesta, aunque parezca una estupidez, es que sí y no. Aunque Matate, amor tenga como desencadenante el nacimiento de un hijo, el centro de su propuesta no está en retratar los avatares específicos de la maternidad, sino que las repercusiones de acercarse de manera estrecha a un acto tan mundano como excepcional, el de generar vida.
De hecho, la novela misma parece consciente de esta aproximación primordial: como reverso del nacimiento del bebé, la muerte del suegro de la protagonista provoca reacciones similares en su fuero interno; la fugacidad, sinsentido y magnitud de la existencia que se abre paso en el grupo familiar, la alternación entre eros y tánatos.
Sin duda que la figura materna ocupa un espacio destacado en la obra, pero en términos dramáticos este pudo ser reemplazado por cualquier expresión esencialmente vital que sirva como detonante de su disociación perceptiva-narrativa: hambre, frío, enfermedad, nomadismo, etc. Más que el conflicto de ser madre, el problema está en el ser.
Por otra parte, en el caso de La débil mental resulta muchísimo más complejo hacer esta división forma/fondo, pues ambos están anudados con aún más fuerza. Es difícil imaginar otros dispositivos tan equivalentes y espejeables como los arquetipos de madre e hija (la analista jungiana Helen M. Luke escribe al respecto: “A nivel arquetípico el hijo representa para la madre la imagen de su búsqueda interior, pero la hija es una extensión de su Yo más íntimo, transportándola de regreso hacia el pasado y su propia juventud y adelante hacia la conciencia del Yo”), pero, al mismo tiempo, la novela, a través de su inescrutable escritura, rehuye de la clasificación temática.
A riesgo de caer en una solución simplista, creo que el adjetivo “experimental” es lo que mejor capta la potencia de su prosa poética, es decir, más cercana al enigma, alejada de un análisis de posibles respuestas concretas.
Precoz y Degenerado: consolidación y urgencia
Similar en ingredientes y preparación, con un cambio de foco leve pero significativo, la tercera novela de Ariana Harwicz, Precoz, es en realidad una refinada depuración de estilo.
Puesta en perspectiva con las dos anteriores, Precoz vuelve aún más notorio el barroquismo de Matate, amor y la propuesta arriesgada de La débil mental, apostando por una escritura que aspira al orden, intentando evitar los grandes desvíos o elipsis significativas. Su madre-protagonista, de igual forma, está en una desequilibrada pero constante búsqueda de ese mismo orden, una lucha por organizar, cercar y proteger la relación que ha construido entre ella y su hijo.
Leyéndolo de manera superficial, Precoz no se aleja mucho de lo que Harwicz venía haciendo: otra vez una narradora en primera persona, cuyo principal conflicto está centrado en una relación filial, ambientado en un espacio rural, con una sensación generalizada de desarraigo respecto al país que habita, con un perturbado estar en el mundo (reflejado, sobre todo, en los inmigrantes que pululan por los lugares descritos en la novela:
“Todos están cargados de vino, las bocas cloacas. Me siento cerca de ellos, hay un sol de invierno afuera como un estado mental. Me hacen tomar. Veo correr a los gitanos de un lado al otro del túnel por el que pasan vehículos con mercadería. Cada tanto le tiran una piedra y cae algún paquete o ruedan las latitas. Está lleno de eritreos, de polacos, de sirios reincidentes. Estamos cagados por la eternidad. No me preguntan qué hago ahí, de dónde salí”).
En las tres novelas se percibe este tipo de desencaje, algo que no calza, asimétrico o, la palabra que hemos venido usando, dislocado. En Precoz, la arista central en la que se concentra este problema es la fascinación erótica de la madre hacia el hijo:
“Me gusta ese olor a adolescentes en las planchas de colchoneta sobre fondo blanco, esta sala de combate con las manos desnudas, miro a cada uno y pienso cuál de todas los chiflará, a cuál de todas van a degollar, las veo desfilar descalzas, pero la autoridad me echa y tengo que irme detrás de la cortina, las manos con talco. La madre que espía al suyo. Del otro lado por la potencia sé cuáles son sus pasos, leo los carteles, pronto la entrega de fin de año de los cinturones nuevos, anoto la fecha y solo me interesa él, su físico, su fuerza, sus patadas”.
Esta pasión desenfrenada de la protagonista se manifiesta en la delineación de un perímetro en pos de preservar al adolescente; mientras que en Matate, amor las ansias de la madre confluían en el deseo de escapar, y en La débil mental se discurría desde las obsesiones obtusas de la hija hacia la energía perpetua de la madre, aquí las amenazas externas (los amigos del hijo, la escuela, los servicios de asistencia social, la sombra de una potencial deportación) provocan los intentos retentivos de los hombres amados, del hijo y del posible padre postizo (de los objetos de deseo, podría decirse desde una perspectiva psicoanalítica):
“Mientras pintamos de verde los marcos de las ventanas lo veo desembarcar y es una primera vez los tres juntos. Pero todo es natural y se lo exhibo a mi hijo como un laurel. Enseguida nos ayuda a terminar. Mirá lo que me conseguí. No serví para nada pero mirá. Mirá este hombre quiero decirle para que vea. Me voy a hacer compras al puesto del mercado y derecho a la sección de insecticidas, los dejo solos que terminen de limar, dar una segunda capa y volver a colocar los marcos. Cuando salgo retengo la visión de ellos acuclillados entre vasijas de anémonas. Esa calentura deben sentir las viejas de la región al entrar al sagrario”.
“Hace poco dividimos las piezas levantando un muro de yeso y ya no nos miramos desnudos ni acostados ni busca mis tetas riendo. Suena el despertador y en la casa nada está listo. Lo primero que veo en el salón es un vaso dado vuelta y agua derramada sobre la madera, al acostarnos el vaso estaba lleno, el gato está afuera, nunca se entiende esta casa. No hay nada para desayunar, las hormigas y moscones en tropa se comieron los restos, perdón le digo, perdón, no me acordé de cubrir el pan. No vayas hoy, acompañame, perdón, mañana te llevo al colegio y justo veo una mujer baja caminar mirando hacia acá”.
La erotización de la pareja y la inminencia de su quiebre recubren el estilo enunciativo de la novela, generando así una historia de amor donde se cruzan la disonancia de sus participantes con el tropo fatídico del amor imposible; un ejercicio que no por su ejecución en apariencia sencilla resulta menos profundo.
Al contrario, dentro de su proyecto literario, Precoz parece confirmar la idea de Borges sobre la evolución del escritor: “Al principio es barroco, vanidosamente barroco, y al cabo de los años puede lograr, si son favorables los astros, no la sencillez, que no es nada, sino la modesta y secreta complejidad”.
El arte no puede ser programático. La madeleine mojada en el té, revive el pasado una vez, como una experiencia involuntaria, no premeditada. No puede ser identificatorio. El narrador de En busca del tiempo perdido, tiene todas las edades a la vez, escribir es alucinar.
— Ariana Harwicz (@ArianaHar) February 23, 2021
“Con un niño una vez salí, era hermoso, fue mi primer amor. Pero todo dura hasta los catorce años, esta es la tragedia de los pedófilos, su fatalidad, el amor más radical imaginable, esa atracción inconcebible termina ahí, como un paro cardiaco, se termina todo, la película se apaga, 360 grados de negro”.
Este momento es excepcional dentro de la novela, ya que, si bien el protagonista hace gala de una verborrea densa, abundante en conocimientos históricos y argumentos que justificarían su actuar, son pocas las ocasiones en las que se abre, en las que deja que la luz ilumine su propia verdad.
En Degenerado, Harwicz opta por un disfraz de hermetismo. Su protagonista-narrador, un hombre adulto acusado de violar y matar a una niña, habla desde tres niveles de encierro: el encierro real por parte de los agentes del orden y la justicia, que lo tienen en espera de un veredicto; el encierro mental, el efecto psicológico provocado por el repudio y la marginación por parte de la masa que lo lleva a replegarse en sí mismo; y un encierro dentro de ese encierro, un centro oscuro que contendría las respuestas a los males que lo afectan y que ha decidido desplegar sobre el mundo: la relación con sus padres, su crianza, su historia.
Cuando el sujeto escarba lo suficientemente profundo es que se asoman los golpes duros de la novela, los aspectos tenebrosos de la naturaleza humana: “yo no sentí placer rasgando a la víctima hasta hacerla chorrear. No sentí nada, si no sentí nada, no puede ser considerado crimen”.
Son estos momentos los que dan la impresión de desarmar la pose lógica, fría y racional (características que, tomando una visión con perspectiva de género, son tradicionalmente asociadas a lo masculino, y que, por cierto, en ningún caso podrían usarse para describir a las narradoras de las novelas anteriores) de un protagonista que está siendo sometido a violencias en nombre del bien, de la justicia, de algún tipo de retribución.
La violencia ejecutada en el crimen del protagonista encuentra una reacción newtoniana por parte de la sociedad, deslizando que en todos habitaría esa misma capacidad destructiva, aunque esta se disfrace mediante el nombre de “justicia”:
“Algunos meten en el congelador a sus seres queridos y cobran la renta, el cuerpo de la madre cubierto con hojas plegadas y prendas de vestir. Todo se somete a la autopsia, el amor de un niño, una larga mentira. No la verdad de los vivos por sobre la de los muertos, al revés. Los muertos siempre tienen razón para la ley, los muertos hacen la ley”.
A pesar de la situación en extremo angustiosa, su voz se mantiene culta e irónica, y hacia su último tercio se nos revela también como criminal y visionaria, capaz de formularse preguntas e incluso realzar las consecuencias positivas de sus actos:
“La moral no es mi tema, la moral es un fenómeno de ustedes, háganse cargo de que les pertenece porque la predican. Yo les caí del cielo, no amo a nadie, esta anciana abuela todavía ama a su nieta más de lo que amó alguna vez a su propia hija, más, seguramente, de lo que la hubiera amado si no estuviera muerta. Es patético, pero en eso la ayudé sin querer, a que la ame más, a que la ame mejor, a que la ame de veras”.
“Te vimos llegar al pueblo como un hombre cargando antorchas y palas, te vimos sembrar tus madrigales, tu huerta, construir tu aguantadero, dejarte cortejar por alguna vecina, y mirá. Por qué nos hiciste esto, todavía hay gente que te quiere, no puede ser verdad, es todo un pueblo que sufre y fue engañado. ¿Tenés avidez de todas las chicas que juegan a las escondidas en los matorrales?”.
Esos otros, en un principio un colectivo sin cuerpo ni rostro, toman forma concreta en los progenitores del protagonista a medida que transcurre el relato, conectando, una vez más, las relaciones filiales con el centro del desastre:
“Papá la besó en la frente y en el pelo, risueño, sos tan tonta, tan judía, tan bobalicona. Nosotros no entendíamos nada y eso a los padres les gusta, los hijos a merced de ellos, los hijos donaciones, los hijos subvenciones, los hijos un acto de caridad. Los hijos repitiendo que la Torre Eiffel queda en China o que vivimos trescientos años, los hijos ventrílocuos de papá y mamá”.
En esta misma línea, es necesario remarcar la conexión estrictamente contemporánea de la novela, en tanto parece reflejar las prácticas compulsivas de censura y linchamientos que han proliferado a principios del siglo XXI con la ayuda de empresas virtuales etiquetadas a sí mismas como “redes sociales”.
El nexo más evidente es cuando, como prueba en su contra, el jurado dispone de textos escritos por el narrador que probarían el desequilibrio en su mente, intentando confirmar así que no existiría una división entre el mero pensamiento y la vida concreta (o entre arte y vida, como suele remarcar la autora), que el acto de creación artística o mental también sería materia de vigilancia y castigo:
“Todas estas notas encontradas en mi diario no prueban nada, eran para investigar a los asesinos, para escribirlos, para entenderlos. Escribir no prueba nada del hombre que escribe. Lo que se escribe uno no lo escribe. Escribir no es vivir. Vivir no es nada. Como no prueba nada del acusado la mirada de odio de los vecinos”.
La erudición del narrador en el campo de la historia complementa esta asociación al referenciar de forma constante la Alemania nazi y el periodo stalinista de la Unión Soviética, remarcando en ambas la sospecha sobre el otro, la posibilidad de que el vecino ejemplar –como es mencionado en un principio en la novela– haya sido todo este tiempo un infractor secreto, un disidente, un traidor que debe ser acusado ante el Partido para fulminarlo rápidamente:
“Elegir la víctima, preparar el golpe, satisfacer una venganza e irse a dormir. Stalin formula el odio mejor que nadie, el Camarada lo inventa para su siglo, ¡gracias, camarada! Ya estoy en mi escritorio de pupilo. Afuera los vecinos hacen uso de su creatividad a favor y en contra. Los que me odian a un lado de la zanja, los que creen en mi inocencia, al otro y entre ellos la lucha campal”.
De todas las censuras (Kafka en Checoslovaquia, por escribir en alemán y no en checo, Frankestein en África del Sur por ser obscena, Sherlock Holmes en la URSS por espiritista) mi preferida es Alicia en el País de las Maravillas censurada en China por hacer hablar a un animal.
— Ariana Harwicz (@ArianaHar) December 16, 2020
Aunque muestra un dominio absoluto del estilo que la autora ha querido imprimir en su escritura, resulta innegable que se percibe más como un libro nacido de la urgencia contemporánea (curiosamente, en periodo de pandemia, con las acusaciones y señalamientos entre personas que surgen a propósito del incumplimiento de las medidas sanitarias impuestas por las autoridades, algunos de las aspectos del libro se vuelven aún más relevantes) que como un ejercicio en torno al habla, la lengua o la retórica literaria.
Precoz, por su parte, conjuga ambas con maestría: no es casual que Harwicz haya ido disminuyendo progresivamente la cantidad de páginas en cada uno de sus libros, pues –consciente o inconscientemente, imposible saberlo– se ha ido acercando a una forma narrativa cuya densidad está dada por el fraseo sencillo, una condensación de shock mediante la prosa de apariencia simple en la que se mimetizan la profundidad de su prosodia y las imágenes que desencadena en la imaginación; Precoz es, ante todo, la culminación de esta búsqueda.
Otras lecturas, otros análisis
Aunque me he propuesto diversificar las posibilidades de lectura en torno a la obra de Ariana Harwicz a través del problema fondo-forma (un problema que, después de bucear en sus libros, parece en realidad un falso problema), también creo posible volver a agruparlas y unificarlas sobre algunos lineamientos en común.
El primero de estos lineamientos es la impronta borgeana según la cual: “Los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres”; en las cuatro novelas este parece ser el epicentro del conflicto: la procreación, la multiplicidad del ser humano, como la chispa que enciende la violencia primigenia de sus protagonistas.
El segundo lineamiento, en sintonía con el anterior, es la pulsión de vida que habita en estos narradores. Mientras Borges ve en la multiplicidad un continuo inacabable, una eternidad que, llevado por las infinitas arenas del tiempo, desaparece en un intento vano, las novelas de Harwicz son encendidas por las ansias de movimiento, de cambio y transformación, los intentos por abandonar el sometimiento determinista al que se ven expuestos sus narradores o al victimismo en el que podrían caer fácilmente (incluso el protagonista de Degenerado, quizás el más maltratado de esta bibliografía, se niega de manera explícita a abrazar su condición de víctima).
Y el tercero es el de la renuncia al realismo. Si bien es posible leer estas novelas bajo esta óptica, la representación de sus mundos es no sólo profundamente impresionista, sino que a ratos le guiña a lo fantástico (el bebé de Matate, amor trepándose a un árbol es el ejemplo más evidente de esto; también la innominación de los personajes, más cercanos a arquetipos puros que a personas «reales»), por lo que una mirada desde lo real-maravilloso podría enriquecer aún más estas lecturas.
Referencias
Grínor Rojo. Las novelas de la dictadura y la postdictadura chilena. Vol. 2
Martín Kohan. FILBA 2015. Conferencia inaugural: Desfiguraciones
Román Gubern. Historia del cine
Paul Schrader. El estilo trascendental en el cine
Helen M. Luke. Madres e hijas: una perspectiva mitológica
Jorge Luis Borges. Prólogo de El otro, el mismo, y “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, en Ficciones.